Isabel Sanfeliu
“A mí me ha cogido muchas veces la lluvia en el campo cuando iba con
mi padre y no teníamos donde guarecernos. Y era buena esa lluvia, era bueno
aunque duro ir al descampado. Gracias al destierro conocimos la tierra”.
María Zambrano en La tumba de Antígona
Inicio
este viaje, como buen nómada, sin un destino preciso. Me dejo vagar entre
trayectos ya recorridos en algún trabajo anterior, lecturas que azarosamente
caen en mis manos y el horizonte abierto por esta propuesta que se despliega
ahora. Migrar, nomadeo... poco a poco se definen planos (supervivencia,
penetración comercial, invasiones...), épocas (los orígenes, los bárbaros, Medioevo
y Renacimiento, la llamada postmodernidad...), mapas que reflejan distintas
realidades de los mismos perfiles, rostros marcados por los surcos de un tiempo
concreto y por los surcos de todo el tiempo... Escucho el eco de los distintos
escenarios que imagino y retorno a estas páginas en un intento de transmitir alguna
impresión de mi travesía.
El nomadeo
La
humanidad se expande desde el principio de los tiempos, el hombre “nace” nómada
en su cuna africana del Valle del Rift; luego el sedentarismo perfilará las
diversas razas que retomarán la dinámica migratoria. Gracias al nomadismo se
pobló el planeta durante milenios y con él, la humanidad sobrevivió y se adaptó
a fenómenos naturales o territorios hostiles.
En una
pequeña zona convivieron neandertales, cromañones y, quizá, esos otros
homínidos[2] cuyo
ancestro común dataría de un millón de años. El Homo erectus fue el primer nómada. Dejó África mucho antes de que
se pusiera en marcha el Homo sapiens
hace 50.000 años para reemplazar a otras especies. La masificación trae consigo
las luchas que llevan al cromañón a afinar el ingenio y expandirse como Sapiens. Las viejas migraciones fuerzan
la adaptación a nuevos escenarios y el intelecto ganó con ello; el humano que
deja África lo hace ya con capacidad de abstracción, los intercambios genéticos
así incorporados introducen mayor complejidad de pensamiento.
La
evolución no está destinada a mejorar una pretendida calidad de la especie sino
a conectarla con su medio; lo autóctono, peculiar de un pequeño grupo de
sujetos nómadas o sedentarios, se despliega a medida que el número de sus
integrantes aumenta. Luego, la diáspora extiende el surco del homínido que
progresa en sus nuevos pequeños reductos. El hombre evoluciona, con él modifica
su entorno -y este a aquel- y las conquistas se muestran con orgullo al vecino;
los procesos grupales, tal como hoy los conocemos, ya están ahí, el narcisismo
de las pequeñas diferencias comienza a ejercer su cometido.
El cazador nómada del paleolítico irá cediendo
terreno poco a poco al agricultor y ganadero del neolítico, que adquiere
estabilidad y forma clanes y tribus. Vivir en comunidad afincada trae de la mano
competencia y lucha, pero la reproducción, la supervivencia frente a peligros
externos y la prevención del filicidio imponen este rumbo. Los antropólogos
culturales acentúan las diferencias entre grupos étnicos, pero en realidad el
número de formas sociales elementales es muy limitado.
Los
diccionarios indican que nómada,
proviene del latín nomas (que pace o
apacienta, que se traslada habitualmente en razón de los pastos). Lo muestran
relacionado con una forma de organización tribal o lo que los antropólogos
llaman una sociedad segmentaria, es decir, una sociedad
estructurada.
El
nomadismo es una de las más antiguas formas de subsistencia y desarrollo
humano, un modo de ocupación del suelo que asegura la minuciosa explotación de
medios naturales desfavorables, de baja productividad (desiertos, alta
montaña), protegiendo la biodiversidad. Su declive en el mundo contemporáneo
trae consigo la posible pérdida de estos beneficios, aunque durante
generaciones quedarán reductos que seguirán sacando partido a sectores del
planeta condenados por yermos.
El
nomadeo suele estar ligado a las estaciones, aunque con distintos perfiles: se
puede buscar en la amplitud de los desplazamientos la posibilidad de utilizar los
cambios climáticos o también perseguir el contraste en la utilización de
distintas altitudes dentro de un entorno cercano. Por otra parte, en zonas
específicas como el centro del desierto, los desplazamientos no tienen ritmos
precisos ya que las lluvias también son irregulares (suelen concentrarse en la
estación seca y la dispersión es mayor con la lluvia al ir en busca de
gramíneas que crecen con rapidez).
En su
origen, el comportamiento humano complejo se caracteriza por un importante
salto a partir del acceso al campo simbólico (herramientas, instrumentos,
arte...) que acompaña los movimientos demográficos de cazadores y recolectores
prehistóricos. Parece que los grupos vencedores de las numerosas e inevitables
prácticas bélicas, contaban con mayor número de filántropos en sus filas; dar
prioridad al grupo de pertenencia granjea beneficios a medio plazo y permite
que el rasgo altruista se afiance con ventaja en la carga genética transmitida.
La población aumenta y la inherente dispersión no sólo anima el belicismo,
también impone para la supervivencia el vínculo entre los subgrupos de
migrantes.
Al
unísono de los movimientos territoriales discurren los cambios en la
organización social: especialización de tareas para sobrevivir, pujantes
líderes para reproducirse con éxito y proteger la especie... costumbres y
rituales se perfilan y afianzan, las culturas se diversifican y podemos esbozar
ya algunos mapas demográficos a partir de estudios del ADN de restos
arqueológicos. En torno a 4.000 años a. de C., las poblaciones agrícolas tienen
suficiente excedente de recursos como para que afloren las primeras civilizaciones,
en las que el grupo se distribuirá tareas complejas al servicio de la
comunidad.
Y
tornaron a crecer las fechas del otro lado del Año Cero, hasta que alcanzamos
el tiempo en que el hombre, cansado de errar sobre la tierra, inventó la
agricultura al fijar las primeras aldeas en las orillas de los ríos.[3]
Pérdida
de biodiversidad y distribución de alimentos son algunos de los grandes
problemas a los que nos enfrentamos en la actualidad. El auge de la agricultura
trajo consigo aumento de alimentos, lo que permitió mayor densidad de
población. Luego se aniquiló a los cazadores-recolectores, se formaron pueblos,
naciones... pero también llegaron epidemias, estratificación social, hambruna. Jared Diamond (de la Universidad de California en Los Ángeles) califica la
adopción de la agricultura como el peor error de la historia de la humanidad. ¡Mundo
paradójico! la tasa de natalidad desciende en las metrópolis y amenaza superpoblación
en las zonas rurales[4], “sólo
se tarda doce años en añadir otros cien millones de personas a la población”
afirma el demógrafo Wolfang Lutz[5].
Errar,
equivocarse o andar sin rumbo. Vagabundear, vagar de una parte a otra,
perdido... ¿condena que impide el asiento o sosegado deambular por lo
desconocido? Errantes por el mundo viven y mueren pobladores nómadas,
aventureros o desterrados desde todos los tiempos... Desarrar también es perder el ánimo, confusión[6]; erradio, andar en radio, se diría que es
como divagar dentro de un orden... Aberrare,
apartarse del camino, nos acerca a la tentación, a transgredir, y trans-gredire significa pasar a través, saltar normas, fronteras. En cualquier
caso, “nuestros” nómadas resultan inquietantes, son difíciles de ajustar en un
mapa, plano o estadística, parecen resbaladizos y, todo, porque se adaptan al
entorno con flexibilidad, se mueven con vientos o lluvias sin que parezcan
ambicionar la propiedad del suelo que les acoge; no cabe duda, desconciertan.
La
Biblia describe pueblos trashumantes[7],
culturas y religiones tienen mitos y referencias a las migraciones que se
remontan a tiempos muy antiguos (Éxodo, Hégira...). Comercio e imperialismo
siempre fueron motor de desplazamientos masivos de población; descubrir,
depredar, colonizar...
Némirovsky,
en el retrato que esboza de miles de familias huyendo de París días previos a
la invasión alemana, pone en boca de Michaud: “Después de todo, aquellas grandes
migraciones humanas parecían ordenadas por leyes naturales. Sin duda, los
pueblos necesitaban desplazamientos periódicos masivos tanto como los rebaños
la trashumancia”[8].
Aunque
los nómadas poseen una organización interna social, política, religiosa,
administrativa y económica, esta suele ser mucho más simple que la que
caracteriza a un pueblo sedentario. No existe, por ejemplo, un líder absoluto
(rey o gobernante) que ostente el poder político por mucho tiempo, dado que el
grupo se mueve constantemente y sigue una lógica de autodeterminación de
acuerdo a las circunstancias. En general poseen una sociedad patriarcal.
Tribus
y clanes son la principal estructura organizativa y se unen o alían para
responder a situaciones de amenaza, matrimonio o subsistencia. Recordamos[9] que en
el clan los grupos de parentesco
están organizados y sus miembros sometidos a la autoridad de un patriarca
–intermediario entre los miembros ya fallecidos y las generaciones más
jóvenes–, cuya autoridad no reposa en la fuerza sino en la ligadura por la
sangre y que es quien dice dónde asentarse y cuándo partir. El clan protege al
individuo, establece juicios, regula matrimonios, controla derechos; si el clan
es muy organizado da lugar a civilizaciones con menor movilidad geográfica y
lentos cambios culturales. En cuanto al concepto tribu, podría designar dos realidades, dos dominios distintos pero
ligados: el tipo de sociedad o modo de organización política, o bien un posible
estadio de la evolución de la sociedad humana.
También
se conoce como trashumancia al
pastoreo móvil en función de la productividad de la tierra; se diferencia del
nomadismo por tener asentamientos estacionales fijos y un núcleo principal del
que proviene la población. Los pre-beduinos ya se dedicaron al pastoreo; domesticar
ganado conduce a un estilo de vida que aprovecha la posibilidad de zonas áridas
con desplazamientos en determinadas estaciones. Entre los siglos X y VII a. de C.,
en Oriente Próximo nace el germen del pastoreo en las estepas[10]. Los
pre-beduinos introducen la utilización del camello, aunque se mantenga al buey
o al asno como portores. Son migraciones lentas y en distancias cortas,
organizadas por tribus relativamente coherentes, alejadas de la jerarquía
belicosa e inestable que se instala posteriormente con los beduinos.
El
nomadismo beduino que surge a partir de la domesticación del caballo y el
dromedario, se hace más agresivo por cuestiones raciales y confrontaciones con
los vecinos sedentarios; los desplazamientos serán más largos y rápidos. Este
género de vida se generaliza en el primer milenio a. de C. desde Asia central
al Sahara. Los ocupantes de zonas desérticas en el Mundo Antiguo, son
confinados por la expansión del gran nomadismo; pre-beduinos de las estepas de
África del norte se ven desterrados al Sahara por la colonización romana. El
medio es muy adverso y se presta a rapiñas de las caravanas que lo atraviesan.
En
Eurasia la vida pastoral se desarrolla a partir del reno, cuya domesticación
pudo empezar en el s. III a. de C., campeando por las tundras subpolares. Las
estepas son más ricas y las motivaciones para migrar son fundamentalmente
económicas. Las migraciones suelen organizarse de sur a norte, hibernando en el
bosque y pasando el estío en la tundra, siguiendo los desplazamientos de la
fauna salvaje. Mientras en Laponia migra toda la familia, el ya citado Planhol
observa que, entre los samoyedos y paleo asiáticos, el grupo humano se disgrega
con más facilidad de la tribu.
Asia,
cuna de la mayor parte de las civilizaciones, congrega gran variedad de
culturas y modos de ocupar el espacio. El hecho de que el pueblo nómada vaya de
un lugar a otro, no significa que no considere como propia una determinada
región. Es posible, además, que un pueblo nómada haya vivido periodos sedentarios
y retorne al nomadismo a causa de algún fenómeno natural o la agresión de otro
pueblo.
Veamos
como ejemplo lo ocurrido a partir de un brusco cambio de clima: hace 12.000
años se produjo una oscilación del eje de la tierra que provocó, junto con
otros factores, que los monzones estacionales de África se desplazaran llevando
lluvias a una enorme región del Sahara. Esto generó verdes cuencas fluviales en
medio del desierto; se han encontrado restos de los habitantes que lo
aprovecharon, aunque no está muy clara su procedencia, tampoco su destino
cuando los monzones retrocedieron.
El
nomadismo de pastoreo constituye un género de vida de alta productividad
económica, con un notable dinamismo demográfico y gran capacidad de expansión.
Permite un nivel superior al de la población agrícola sedentaria, siempre que
el número de personas implicadas esté limitado por mecanismos de regulación
demográfica y social, especialmente necesarios dada la alta tasa de
reproducción de los nómadas, que obliga a organizarse en estado de crisis para
garantizar su alimentación. Esta es una de las razones que provoca más
violencia: la sociedad debe remodelarse constantemente en función de los
recursos disponibles. Otra respuesta al continuo excedente humano de los
nómadas, es la expansión a expensas de sociedades sedentarias vecinales, de las
que asimilan numerosas poblaciones.
Caza y
pastoreo exigen movimiento, pero si prescindimos de los rebaños, camellos o
caballos de los nómadas, topamos con otro estilo de errante -un sujeto aislado
o en familia nuclear- y otro tipo de motivación para desplazarse, no marcada
necesariamente por características del terreno o vaivenes estacionales.
Los Bárbaros en la
edad antigua, ¿primeros emigrantes?
Las
primeras civilizaciones de la historia se asientan junto a los grandes ríos;
Mesopotamia, la más antigua, aprovechó un estratégico valle[11] rodeado
por tierras inhóspitas, allá por el año 4.000 a. de C.; la estabilidad les
permitirá el desarrollo de la escritura cuneiforme, ese gran paso que los nómadas
no podían permitirse. La tranquilidad de sus ciudades estado es relativa, queda
mucho por conquistar; las luchas intestinas alimentan ambiciones y, además, con
el paso del tiempo, otros grupos se sentirán atraídos por la prosperidad de la
zona. De esta cuna primigenia surgirán grandes imperios: los asirios[12] que
parten de Nínive, los persas[13] en
Irán... Mientras grandes ciudades se destruyen, otros pueblos llegan y Babel se
convierte, 1.800 años a. de C., en centro administrativo de todo el reino con
su consiguiente desarrollo a todos los niveles.
El
Valle del Nilo está cuajado de testimonios de su ocupación por el hombre desde
el paleolítico; le suponemos camino obligado entre las viejas culturas del
Próximo Oriente, el Golfo Pérsico y el Mediterráneo y otras tierras tropicales.
Las dos crecidas anuales del río garantizan, a pesar de las escasas lluvias, la
fertilidad de sus riberas; es fácil entender que los aventureros de la época se
dejaran tentar por ellas, dando lugar a otra de las grandes civilizaciones de
todos los tiempos. Egipto, el “pueblo de la tierra negra (cultivable)” crece,
su población aumenta y la escritura jeroglífica se abre paso. Aquí el faraón
ocupa el lugar que en Mesopotamia ostentaba el rey.
Otro
río, el Ganges[14],
fue destino de todas las invasiones en la antigua India. Por ejemplo, la de los
arios -soldados y rudos pastores seminómadas con un sistema social muy
compartimentado-, desde Europa en el 2.000 a. de C.; el sedentarismo de esta
raza acarreó un rígido sistema de cuatro castas en sus formas sociales.
La
llegada de los hunos a Occidente desencadenó las llamadas Grandes Migraciones. Roma
caerá por la ocupación pacífica[15] de los
bárbaros en el año 400, culminando así invasiones anteriores de pueblos enteros,
la mayoría germanos, que buscaron asiento tras recorrer enormes distancias. Los
godos[16], presionados
por los hunos, tribus más orientales, se vieron impelidos a trasladarse a la
Europa occidental; seguirán el curso del Nieper penetrando por los Balcanes
hasta la actual Bizancio y provocando un cambio fundamental del orden que hasta
entonces giraba en torno al Imperio Romano: los reinos bárbaros que
contribuirán a formar la Europa Medieval.
Las
ordenaciones que posteriormente le siguen, sobre todo el llamado Sacro Romano
Imperio Germánico, son ya obra de los citados bárbaros, cuya nominación procede
del griego[17]
que designaba así al extranjero que desconocía su cultura, al ajeno a su
imperio. El orden bárbaro hereda en parte los valores transmitidos por el
Imperio Romano que a su vez incorporó la huella de la antigua Grecia; pero,
contra lo que se ha sostenido durante mucho tiempo, aportaron nuevos valores que
alumbraron ese periodo mal conocido aún, pero rico forjador de cultura, que
llamamos Edad Media. Los godos del este (ostrogodos) se dirigirán hacia
Austria, mientras la trashumancia de los visigodos tendrá como destino final
Hispania.
La
invasión de lo que actualmente se conoce como Turquía y las regiones adláteres
del lejano Oriente, sigue una historia diferente por cuanto allí fueron los
mongoles los que disolvieron los valores helenicoromanos que hasta entonces
regían aquellas tierras junto, claro está, con los sedimentos persas, egipcios
y judíos. En las comunidades mongolas proliferaban médicos competentes y
expertos religiosos, además de hábiles administradores. La islamización choca
ya con tierras transformadas por ese influjo bárbaro que les dotará, junto con
el Islam, de una especial fisionomía.
Giremos
al este: la peculiar situación geográfica de China, rodeada de barreras
naturales, la mantuvo aislada durante milenios de los grandes movimientos
migratorios antes comentados, dando lugar a una civilización autónoma; no
obstante, conoció incursiones nómadas de razas indoeuropeas, uralianas,
turco-mongolas, tibetanas... la Gran Muralla no consiguió frenar la invasión mongol[18].
También aquí, los grandes ríos como el Amarillo, definen zonas estables de
asentamientos. Su escritura apenas ha sufrido variación en tres mil años y,
hace aproximadamente ese tiempo, su sociedad pasó del matriarcado al
patriarcado. Ya por entonces dominaban la cría de gusanos de seda que dio lugar
a una de las rutas comerciales más transitadas durante siglos[19], cuyas
ciudades florecieron en torno a oasis atestados de caravanas.
Hemos
echado tan sólo una caprichosa mirada atrás pero, rastreando en las filas de
estos conquistadores, podemos hallar huellas del espíritu nómada más allá de la
tradición de una cultura o las vicisitudes climatológicas. La subjetividad ha
ganado terreno, el deseo se individualiza y hay mayor espacio para la elección,
en la medida en que se desarrolla la habilidad para encontrar recursos. Aún
así, todavía el grupo de pertenencia marca en gran medida la trayectoria
individual, queda mucho por recorrer para alcanzar un proyecto histórico de
autonomía social e individual[20].
 Son
curiosos los vaivenes que con el paso del tiempo dibujan los movimientos en
masa del hombre. Por ejemplo, abandonar África sin saber aún que era su tierra
de origen, nomadear por algo que llegaría a ser Eurasia sin echar raíces al
principio en parte alguna, hasta que las circunstancias les procuraron el asentamiento.
Volver a África, muchos siglos después, sin reconocerla como lo que siempre
fue, la tierra de sus antepasados para, en lugar de ello, apropiársela enajenando
con ello sus orígenes, convirtiendo la madre tierra en pretendida posesión sin
otro derecho que una reciente conquista. Las oleadas de conquistas y reconquistas,
más allá de la presión que ejercen unos pueblos sobre otros, ¿tendrán algo de
retorno a lo primigenio -trazando un burdo paralelo-, del ansia nunca
satisfecha en el individuo por tornar a la omnipotente fusión con la madre?,
¿qué tendría que añadir aquí el narcisismo de las pequeñas diferencias?, ¿se
incauta lo ajeno o lo que se considera propio? La iniciativa que pone en marcha
ambiciosas conquistas parte en muchos casos del capricho de un gobernante, más
que de una estrategia al servicio de su pueblo.
Son
curiosos los vaivenes que con el paso del tiempo dibujan los movimientos en
masa del hombre. Por ejemplo, abandonar África sin saber aún que era su tierra
de origen, nomadear por algo que llegaría a ser Eurasia sin echar raíces al
principio en parte alguna, hasta que las circunstancias les procuraron el asentamiento.
Volver a África, muchos siglos después, sin reconocerla como lo que siempre
fue, la tierra de sus antepasados para, en lugar de ello, apropiársela enajenando
con ello sus orígenes, convirtiendo la madre tierra en pretendida posesión sin
otro derecho que una reciente conquista. Las oleadas de conquistas y reconquistas,
más allá de la presión que ejercen unos pueblos sobre otros, ¿tendrán algo de
retorno a lo primigenio -trazando un burdo paralelo-, del ansia nunca
satisfecha en el individuo por tornar a la omnipotente fusión con la madre?,
¿qué tendría que añadir aquí el narcisismo de las pequeñas diferencias?, ¿se
incauta lo ajeno o lo que se considera propio? La iniciativa que pone en marcha
ambiciosas conquistas parte en muchos casos del capricho de un gobernante, más
que de una estrategia al servicio de su pueblo.En América se detecta presencia humana desde hace unos 40.000 años; parece que el indio que allí llega tiene procedencia asiática, pero las culturas americanas son autóctonas e independientes. En la biblioteca clacso[21] dibujan el mapa de sus orígenes con una acogedora zona central de clima favorable donde se producen asentamientos, situada entre otras dos ocupadas por nómadas del sur (magallánicos, más arcaicos y con influencia de culturas subárticas) y del norte (californianos, tribus de la meseta, culturas también emparentadas con las de los esquimales).
Los grandes viajeros de la Edad Media a la Contemporánea
Pero sigamos al Mediterráneo, clave en el trasiego que caracteriza
distintas épocas; se perfilan tres momentos en función de su dominio: la
Edad Antigua en la que es ejercido por Egipto, un segundo tiempo en el que
corresponde a Persia, Grecia y Roma y, por último, la Edad Media en la que, junto
a germanos y bizantinos, surge el mundo islámico surcando sus aguas.
En el siglo VII, los árabes estaban
agrupados en tribus -la mayor parte nómadas- dispersas e independientes, en
continua lucha, que no reconocían ningún poder común. La relación entre las
distintas tribus fue siempre inestable; luchas continuas que ensalzaban el
honor y el valor guerreros, tanto como la poesía. Yemen servía de enlace entre
las rutas marítimas y las de sus caravanas, las redes comerciales y religiosas
se multiplican. Los sucesores de Mahoma se expanden a
costa del Impero bizantino, el persa y, más tarde, Egipto. La rápida expansión
del Islam parece favorecida por la creación de un Estado y el peculiar manejo
de su régimen administrativo que, al respetar el de los pueblos invadidos, les
permitía convertir en aliados a la mayoría de los aristócratas locales. La
decadencia árabe se acentúa a partir del siglo X.
El
viento del norte insufló los navíos vikingos hace mil años; largos, flexibles y
afilados, con gran velamen y poco calado, avanzaban deslizándose a gran
velocidad sobre las olas. Aventureros, piratas[22] y
comerciantes del norte de Europa, hombres libres que no reconocían ninguna
autoridad hasta que las tribus empezaron a consolidarse; antes, no tenían una
patria por la que morir, sólo dioses. Europa, dividida tras siglos de
migraciones tribales, se mostró vulnerable y fue fácil esquilmar sus desprotegidas
ciudades ribereñas, aunque también las enriquecieron con artesanos, mercaderes
y poetas.
El
funcionamiento de Europa desde el oscurantismo de la Edad Media a la época
moderna se basa en la movilidad[23]; la economía
perfila polos de atracción como la necesidad de mano de obra. El antaño
instinto que puso en marcha al homínido, va dejando paso a la pulsión cargada
de representaciones de lo que espera al final de la aventura; el espíritu
nómada se encarna ahora en comerciantes y guerreros. Para hablar de emigrantes
en el sentido actual más restringido, habrá que esperar a que se instale el
sistema de registro de bienes. La expansión de ultramar transformará la
historia de los flujos de poblaciones ofreciendo por primera vez una
perspectiva mundial.
Las
oleadas de vándalos, suevos o alanos llegarán a la Península
Ibérica; anglos y sajones asaltarán por su parte las islas británicas,
provocando la expulsión de los bretones. Tras batallas y saqueos, las colonizaciones
se establecen en general a través del asentamiento de núcleos familiares. Lo
costoso del proceso tendrá que ver no sólo con el desequilibrio de fuerzas,
también la satisfacción de los pobladores del lugar con sus gobernantes les
hará más o menos hospitalarios incidiendo en los acuerdos y tratados que se
firmen para terminar la trifulca y repartir tierras.
El ideal caballeresco y el espíritu de
aventura encuentran en las Cruzadas (de 1095 a 1254) un excelente terreno para
desplegarse con la excusa de liberar los Santos Lugares.
El medievo ofrece un intrincado panorama
de un Mediterráneo sembrado de prósperos puertos comerciales. Entre muchos
otros, los fenicios; se
establecieron en Cádiz, también junto al Éufrates, lugar estratégico
entre Asia y África y lograron dar un fuerte empuje a su flota para exportar
productos muy variados. Nunca formaron un Estado, en general funcionaban como
entidades autónomas poco pobladas gobernadas por reyes que se consagraban más a
los negocios que a la lucha. Sus descendientes en Cartago fueron más belicosos.
De
entre los grandes viajeros que recorren Asia conectando los dos mundos en el
siglo XIII, parece obligado citar a Marco Polo, del que se dice que es el más
famoso trotamundos de la historia[24]. Su
odisea duró veinticuatro años y está recogida en El libro de las maravillas; allí puede leerse, por ejemplo, que las
etnias minoritarias chinas ofrecían sus mujeres al extranjero ya que les consideraban
personas distinguidas que aportarían a sus familias sangre nueva y un futuro
mejor.
Las
migraciones desplegaron sociedades cada vez más complejas y alentaron con ello
la expansión de idiomas; por otra parte, la magnitud que llegan a cobrar
algunos imperios les impide el control de sus provincias, dando paso en la
Europa occidental al feudalismo. Con él, vuelve a cultivarse la tierra una vez
apaciguadas las invasiones y se desarrollan las corporaciones de artesanos. Los
feudos, concesiones de tierra que llevan consigo la obligación de fidelidad y
prestación de servicios, retienen a los campesinos pero intensifican hostilidades
y fragmentan tierras. Son gobernados por su propietario, el señor feudal, juez y administrador de
aquellos a los que protege a cambio de trabajo y quien cede a su vez tributos
al monarca de turno. También la iglesia utilizará este sistema para proteger
sus dominios.
Tras la
sociedad feudal aparecen las comunas y la cultura florece. Los Estados
redistribuyen a los habitantes de sus territorios, ofreciendo, por ejemplo,
privilegios a quienes se asienten en lugares despoblados. La idea de comunidad
se extiende y en muchos casos se desplaza toda la unidad familiar[25]. Tanto
el Imperio otomano como China organizan la emigración forzada; en el primer
caso, de pueblos difíciles de controlar, en el segundo, para reforzar su
frontera con los mongoles. Tras la Peste negra, el Estado interviene creando
itinerarios que impiden la integración del emigrante en el orden social,
provocando desórdenes y epidemias. Poblaciones marginales se envían a poblar
nuevas y alejadas posesiones sometiéndolas en muchos casos a trabajos forzados.
El número de esclavos movilizados desde África se calcula en más de quince
millones.
Las mezclas étnicas resultantes van
incorporando avances logrados en condiciones dispares y territorios muy
alejados entre sí. Hay
profesiones que se ejercen sólo en algunas zonas geográficas (artistas y
artesanos confluyen en torno a la construcción de catedrales y palacios; la
minería tiene su propio itinerario...) y las guerras se nutren de mercenarios
que no conocen fronteras. Quiero rescatar aquí un fragmento de la perspectiva
que sobre nuestro tema ofrece Andrés Perea[26],
investigador y arquitecto:
“Siguiendo a Arnold Hauser, el tránsito del nomadismo al
sedentarismo transformará el modo en que la humanidad se relaciona con el
cosmos. De aquellos cazadores que practicaban la magia para que las fuerzas del
universo les fueran propicias, a estos cosechadores que desarrollan relatos
para justificar un orden moral o religioso, convenientemente jerarquizado,
según el cual encontrar una posición personal y merecer compensa-ciones
ultraterrenales.
Magia versus religión, magia en el uso del Mandala como
herramienta espacial fundacional para el entorno del hombre que, después de esa
ceremonia mágica de trazas y trazados, construya la ciudad, el mercado, la
plaza, calles, etc., donde transite su existencia en tiempo real feliz.
La lectura que el Profesor Iñiguez hacía de La Alhambra de
Granada (el Palacio Nazarí) partía de la con-dición nómada del linaje nazarí, y
que ciertos atavismos, como el firmamento abierto, el techo permanente y estre-llado
de la noche norteafricana, provocan alergia al pesado techo, plano o abovedado,
de la arquitectura cristiana, y genera a cambio planos fragmentados en miles de
relieves teselados y chapados de nácar (mocárabes), de modo que no sólo
representa el firmamento estrellado del desierto, sino que impide reconstruir
visualmente un plano definitorio o techo de esas salas. Sigue el Profesor
Iñiguez describiendo el modo en que la arquitectura del palacio granadino añora
la ligereza de las tiendas de donde provenían, en el modo en que estresan la
ligereza de las columnas de mármol blanco (duplicadas, triplicadas e incluso
cuadriplicadas) sobre las que apoyan las arquerías que cierran patios o dan
tránsito a los salones interiores. Todo en la Alhambra es un canto al placer de
la existencia.”
Europa va adquiriendo perfiles singulares
en un único universo. El sistema social se basa en el matrimonio y la burguesía
se consolida. En la Antigüedad el padre ejercía el poder absoluto ocupando un
lugar prestigioso, en la Edad Contemporánea, comienza el declive del concepto
clásico de familia y disminuye su poder en la medida en que pasa a ser
asimilado por la ley. La figura del padre, como la del anciano, cambian con el
paso del tiempo y los que fueron investidos antaño de poder y sabiduría,
ostentan hoy perfiles menos definidos que dificultan la necesaria
identificación de los más jóvenes en el camino a la estructuración de su
psiquismo.
El
oscurantismo de la Edad Media, da paso a la era Moderna: conectan viejo y nuevo
mundo, surgen nacionalidades y comienza a enraizar el espíritu crítico del
Renacimiento, desplegando creatividad en los más diversos campos. Hasta la
Iglesia se verá cuestionada en esta época por el movimiento reformista, que se
acompasa con batallas que adquieren nuevos perfiles (el guerrero a caballo
supuso una gran innovación militar). Turcos y berberiscos se expanden, los
regímenes absolutistas de las monarquías europeas muestran sus rivalidades y,
tras Felipe II con su Armada Invencible, comienza la decadencia de
nuestro imperio.
El
incipiente liberalismo económico que anuncia prosperidades, facilita la
oportunidad de nuevas profesiones amparadas en el libre comercio que va a dejar
sentir con la banca correspondiente -sobre
todo en Holanda y las ciudades estado de Italia-, una
desigual distribución de riqueza y un endeudamiento progresivo de estados que,
como el español, buscan en los préstamos el sostén de sus mercenarios. Las
revoluciones del siglo XVII, se acallan con la victoria de la Ilustración
(triunfo de la razón que condujo a la secularización del pensamiento y del
estado, abriendo paso a la burguesía).
Como
venimos observando, la relativa quietud posibilita de nuevo importantes avances
que cuestionan la firmeza de arcaicas convicciones en medicina, astronomía,
física, filosofía, arte, teología... El cuerpo cobra reposo en sus permanentes
batallas para dar paso al pensamiento científico que, a su vez, alumbrará nuevos
conflictos y revueltas en un ciclo incesante. La ciencia puede por primera vez,
sin la amenaza de la Iglesia, desplegar más audaces aventuras.
La
Revolución Francesa será punto de inflexión con una consecuencia irreversible:
el imparable ascenso de la burguesía. El Romanticismo[27] del XIX
introduce el concepto existencial de “ser en el mundo”; el culto al individuo y
la filosofía de la naturaleza (Naturwissenschaft) conducen al concepto de
inconsciente como fundamento del ser humano que se afianza con el positivismo.
Ya en
el siglo XX, en el terreno político, la Paz Armada y alianzas como la Triple
Entente, establecen estados nacionales que dibujan fronteras cada vez menos
propicias para las grandes trashumancias de antaño. El mapa recién dibujado se
vuelve celoso de sus límites y no permite esos tránsitos a que los grandes
imperios nos tenían acostumbrados.
El rastro nómada en un
Mundo Global tejido
por barreras
Hace ya
tiempo que los Estados sedentarios y telúricos detentan la autoridad; el
nomadismo está en regresión, salvo en algún pequeño reducto. Estos nativos
cazadores, recolectores y pescadores, con héroes, chamanes, dioses y mitos como
compañeros de viaje, constituyeron culturas periféricas y se desplazaron hasta
ser arrinconados por aquellos que se asentaron. Sus modos de producción eran
simples y, al escasear
el comercio de caravanas, los nómadas se empobrecen y las dificultades para
transmitir su tradición[28] cada
vez son mayores en una población envejecida.
La
evolución es lenta y entre tanto ya comentamos cómo surge el semi-nomadismo o
trashumancia, con viviendas permanentes y pastoreo en una época definida del año.
Los conflictos bélicos ligados al dominio del territorio son cada vez más
frecuentes y ponen en peligro su subsistencia; cuando no se logra el dominio
con negociaciones, se recurrirá sin rubor a la fuerza[29].
Trazar
la historia de un pueblo nómada no es fácil y aleja del sujeto concreto al que tornaremos
tras este mapa orientativo. Arqueología dudosa y relatos orales recogidos a
través de la escritura de sociedades sedentarias, permitieron recoger la huella
de estos pueblos cuidadosos con un entorno que les abasteció para sobrevivir.
Migraban
los pueblos, establecidas las barreras actuales, lo hacen los individuos...
Trotamundos, viajero, explorador, peregrino... ¿qué busca el sujeto actual
fuera de su entorno?, ¿quién es el turista?, ¿de dónde procede el ansia de
conocer otras tierras?
La gran
aventura de la vida humana empezó en África a partir de unos cientos de
cazadores que comenzaron a dispersarse hace 60.000 años; hoy tienen más de seis
mil millones de descendientes abigarrados en zonas productivas. Avances
técnicos, concentración de finanzas, son algunos de los aspectos que acarrean
la regulación de flujos migratorios.
Las
ciudades fueron siempre y continúan siendo el lugar por excelencia de la
cultura inmigratoria. Las ciudades “son aquellos lugares a los que las personas
pertenecen no por nacimiento, no por sangre, sino por residencia, por
ciudadanía. Las ciudades han inventado la ciudadanía” reflexiona Anna Cabré[30]. El
ciudadano tiene derecho de ciudad, derecho a residir en ella
Desde
la revolución industrial, los medios de comunicación invitan a buscar mejores
condiciones de vida -en ocasiones mitificadas- en otros lugares; el éxodo rural
a la gran ciudad arraiga. Países tercermundistas arrojan oleadas de hambrientos
emprendedores; también nacionalismos y genocidios fuerzan exilios por
persecuciones políticas[31].
Con
todo lo que hemos apenas señalado a vuela pluma queda claro que, a excepción de
alguna etnia trashumante que ha conservado rasgos de una identidad más lejana,
Europa no deja de ser el emergente de un mosaico de pueblos, ya que no de
razas, donde resulta patética la pretensión de pureza de un origen, cualesquiera
que este fuere. Viejo sueño de todos los pueblos y que singularmente los hoy
alemanes (Alles-mann, todos los
hombres) hicieron sinónimo de su propia identidad de grupo bárbaro migrante a Centro
Europa. ¿Qué decir de los anglos, los sajones, que desde la zona del Hamburgo
actual emigran a Britania y pretenden la nacionalidad suprema de esas islas,
antes habitadas por pictos y posteriormente por normandos (nord-mann), esos lejanos “hombres del norte”, que previamente se
habían afincado en la conocida por nosotros Normandía para luego, a través de
Guillermo el Conquistador, instituirse en fundadores de la moderna Inglaterra (tierra de los anglos)? ¿Qué decir por
fin de Hispania, antes Iberia, habitada por iberos y celtas[32], luego
por fenicios, pero también por várdulos, caristios, vascones y tartesos,
después por suevos, vándalos, alanos, emigrantes de la antigua Grecia y de la
más moderna península Itálica, y luego de los visigodos, para dejar paso más
tarde a la inyección humana de la vieja Siria, allende el otro extremo del
Mediterráneo, de los persas islamizados –hoy abasidas-, otrora adoradores del
fuego y, sin duda, de las tribus beréberes que penetraron, se asentaron murieron
y nacieron en nuestro país?
El término
beréber, tomado del latín por los
árabes, pierde pronto su sentido primitivo de “extranjero en la civilización greco-romana”.
La acepción rigurosa designa un grupo lingüístico norte-africano, conjunto de
tribus cuyos dialectos comparten un origen común[33], la
lengua beréber, aunque esta no sea oficial en ningún Estado y nunca haya
alcanzado el rango de lengua escrita. Probablemente venidos del Asia Central, a
partir del segundo milenio a. de C., por oleadas migratorias sucesivas,
constituyeron la base étnica de la población norteafricana y de las islas Canarias.
En cuanto a la civilización beréber, es descrita por Charles-Robert Ageron[34] como
sigue: gente de espíritu independiente, extremistas y puritanos, cuya
conversión al Islam no fue fácil. El derecho beréber se caracteriza por un voto
o compromiso colectivo y la utilización de reglas y multas conocidas como lqanun. Jueces árbitros y asambleas
populares se hacen cargo de la jurisdicción. La política se apoya en vínculos
de sangre, reales o ficticios; han conocido aristocracia, teocracia y
monarquía. En cuanto a su organización social, utilizan servicios colectivos y
graneros comunitarios. Su literatura oral se reduce a fábulas de animales,
cuentos guerreros y canciones tradicionales.
En el
mundo contemporáneo, la globalidad alcanza asimismo a la migración y, con ella,
observamos un curioso entrecruce de culturas que ora engulle, ora distorsiona o
enriquece el panorama. Muchos de los mecanismos nómadas siguen vigentes, pero
se añaden nuevos factores.
Si hay
algo parecido a identidad grupal una vez relatadas, siquiera sea de manera
somera, estas incontenibles corrientes migratorias que acontecieron por
diversos motivos y que llevaron a diferentes resultados, sólo será posible a
través de la idea de Emergencia[35]. Es la
única vía posible para sustituir la tersa unidad de un origen de raza no
contaminada y de una mismidad adquirida sólo desde los superficiales y efímeros
resultados del poder de una época histórica determinada, que se autoinstituye
como hegemónica.
Conforme
operan avances técnicos, la concentración financiera focaliza la actividad
industrial y hacia allí se orientan los campos migratorios, junto a las grandes
ciudades. Los nudos de comunicación a nivel intercontinental se agilizan y la
Sociedad de Naciones plantea la necesidad de formular normas sobre el control
sanitario o los derechos sociales de los emigrantes, manteniendo un saldo
migratorio equilibrado con ciclos en función de los contratos disponibles. Las
administraciones se encargan de regular los documentos nacionales que acreditan
la identidad y algunos países exigen pasaporte incluso para migraciones internas.
Junto al derecho de asilo se abre paso el de reagrupamiento familiar.
Las
persecuciones religiosas o políticas continúan, la presión de las minorías
étnicas provoca éxodos y los totalitarismos refuerzan sentimientos racistas que
conducen a prácticas genocidas, deportaciones o concentración en reservas...
Economía,
ciencia, estudios, deporte, ocio, todo invita a desplazarse, pero cada vez hay
mayor desigualdad social y económica; el azaroso lugar de nacimiento marca el
destino de un sujeto, su esperanza de vida (de treinta y ocho a setenta y nueve
años) y el tipo de viaje que emprenderá. Subdesarrollo, hambre y miseria hacen
que la vida valga muy poco y se arriesgue insensatamente en migraciones
temerarias en busca de “el Dorado”, bien alejados de la moderna locomoción que
caracteriza al próspero comercio internacional.
Como
dijimos, se retiene con fronteras a los pueblos, no a los sujetos; aunque al no
poder moverse el sujeto con su pueblo, pierde su pertenencia nacional sin devenir
con ello ciudadano del mundo como contrapartida. Pero el hombre logra, una vez
más, vencer las barreras que se le imponen, para seguir desplazándose.
Restringido el espacio físico, se abre ante el sujeto del siglo XXI un mundo
virtual como alternativa. El desplazamiento es instantáneo, a salvo de
fenómenos atmosféricos, pero engañoso. El grado de libertad conquistado trae
consigo una falsa sensación de autonomía al desplazar las pulsiones primarias a
un mundo más abstracto donde todo está en sordina. Se gana libertad abstracta a
costa de perder libertad concreta, es un universo que no conoce olores, tacto
ni sabor; no duele, pero restringe el placer.
Con el psicoanálisis se emprende otra importante
aventura de cariz bien distinto, al encuentro con uno mismo en busca de mayor
grado de autonomía y libertad. Aquí el movimiento es intrapsíquico,
investimientos, pulsiones y representaciones bullen combatiendo con
resistencias para reorganizarse.
También
la tendencia de la pareja actual tiene algo de nómada, si se nos permite
utilizar el término en sentido figurado; el deseo es interpretado como
dependencia y esta no es bien vista en un mundo que ensalza una pretendida
autonomía con el espejismo de libertad ilusoria, aunque acarree en muchos casos
un doloroso sentimiento de soledad y vacío. El objeto nunca dejará de ser
necesario, lo es el actual y lo sigue siendo el primigenio velado tras él. Como
afirma J. D. Nasio[36]: “El
objeto amado excita nuestro deseo porque no puede satisfacerlo plenamente, la
insatisfacción es necesaria para relanzar el deseo”.
Lo que
urge la sociedad occidental es satisfacción y éxito[37], pero
el objeto original y legítimo de la política no es la felicidad sino la
libertad, recuerda Castoriadis[38].
Libertad que implica un individuo social con capacidad reflexiva[39] y de
deliberación, con posibilidad de valorar lo que se le ofrece a partir de una
serie de reglas o leyes estables como marco de referencia.
El drama actual del
emigrante frente al trotamundos
Anomia y migración
Anomia:
sin ley. ¿A qué ley acogerse cuando el sentimiento de pertenencia se desdibuja,
cuando la identidad está tratando de reubicarse entre el reciente pasado y un
cercano futuro inquietante? Guyau la contrapone a autonomía en sentido kantiano[40]; paradoja
del migrante que, llevando todo consigo, carece de la libertad que parecería
que esta circunstancia puede ofrecer. Otra forma de entenderlo: la ausencia de
un marco social estable no conduce a la felicidad sino a la desmoralización; la
anomia surge cuando la sociedad deja de ejercer una función reguladora sobre
las pasiones. Así podría sintetizarse el concepto definido por Durkheim[41].
Perspectiva social en este, que ciñe al individuo a contemplar sus aspiraciones
en el marco de un conjunto de reglas y presiones sociales.
El ser humano puede vivir en una tierra sin límites
apoyándose en los valores del grupo; los pueblos nómadas se han aferrado, para
sobrevivir, a códigos y normas muy estrictos (los gitanos dan buena muestra de
ello, su cerrada organización social no parece abonar la situación de anomia).
El emigrante, transterrado a su pesar, porque el suelo del que forma parte le
es hostil, resulta sin embargo muy vulnerable en este sentido: mientras el
nómada hace del no afincarse un credo, quien migra debe abandonar el suyo,
ignorando todo sobre la cultura que caracteriza su destino.
Nos
permitimos este pequeño inciso para introducir la forma en que W. Thomas y F.
Znaniecki[42]
aplican el concepto a la emigración, a través de las nociones de desmoralización y desorganización social. En sus estudios sobre inmigrantes polacos
en Norteamérica, observan la desorganización social de las familias y,
correlativamente, la desmoralización y violencia de sujetos cuya vida está
desprovista de metas. Argumentan que los rápidos cambios a que estamos
actualmente sometidos, dejan obsoletas a gran velocidad las reglas tradicionales;
esta etapa de transición, con normas mal definidas, puede llevar a la
desmoralización descrita por Durkheim que, a su vez, conduce a un deterioro,
dicen, de las instituciones.
El concepto durkheniano[43] caracteriza la situación en la que se encuentran los individuos cuando las
reglas sociales que regulan su conducta pierden poder, son incompatibles entre
sí, o se ven minadas por cambios sociales y deben ceder su lugar a otras. La
inestabilidad trae consigo desengaño y frustración; pero lo que conduce a este
colapso es de un calado muy complejo, no sólo atañe a una estructura
social incapaz de proveer al individuo de los medios
necesarios para alcanzar metas que le exige lograr, al tiempo que le condena a
sentirse fracasado si no lo consigue. Se
supone que la anomia es un colapso de gobernabilidad por no poder controlar el
escenario emergente de alienación de una subcultura, lo que
provoca una situación desorganizada, un comportamiento asocial.
En
cuanto a la migración, si las reglas que regían la comunidad de origen perseveran
en la unidad de acogida, la adaptación se facilita. En otros casos, los guetos
proveen de referentes y sirven de refugio inicial; esta integración puede
preservar de la desmoralización a la que aludimos, pero conduce a la marginación
en la sociedad de acogida. El migrante pertenece a dos mundos y vive en tensión
entre ellos; regresar es un proyecto, pero el deseo por arraigar en el lugar de
destino también se abre paso. La voluntad de cambio debería conllevar la de
conocer y asumir las nuevas reglas para encarar conflictos sin verse obligado a
perder lazos con el origen. Si el nuevo sistema de reglas no logra imponerse, se
produce caos y desánimo; en las fases de transición es fácil observar una
conducta errática que refuerza conflictos tanto intrapsíquicos como entre subgrupos.
La identidad de una sociedad inmigratoria sana se ve sometida a una evolución
permanente.
Degustar
la nueva cultura y conciliar con ella trazas del disfrute o el dolor de antaño,
puede no ser mala fórmula para que arraigue el sentimiento de pertenencia que
puede poner a salvo de la anomia. Aquí la responsabilidad recae en el sujeto,
es difícil resolver la sempiterna dicotomía individuo-sociedad.
Recurro
a los elementos que Pichón Rivière considera condicionan el cambio, para
proponer un divertimento como “vacuna antianomia” en unas supuestas condiciones
ideales: lograda la pertenencia, surgirán empatía y comunicación; queda
esclarecer una tarea y el aprendizaje se pondrá en marcha a través de la cooperación, de forma
que la acción resultante sea pertinente.
O
también: “El hecho de anomia se sitúa allí donde, de una manera brutal,
inspirada, se establecen cortocircuitos entre diversos discursos –político,
literario, etc.- provocando configuraciones inéditas, aún no conceptualizadas y
siempre perecederas”; así lo expresó Duvignaud[44].
Migrar con el grupo de
pertenencia o
con el grupo imaginario
Frente
a las duras condiciones externas que han marcado la trayectoria de los nómadas
de todos los tiempos, la solidez de su grupo de pertenencia, el hecho de viajar
en el marco de una cultura cumpliendo una tradición, ofrecía contención
suficiente para salir indemnes de muchos peligros; pensemos en el Sinaí de Moisés.
 Nada
que ver con la aventura que emprende el emigrante actual. Los grupos que
acompañan a la hora de atravesar fronteras, tienen muy distinto perfil. En lo
real, compañeros que compiten en la lucha por la supervivencia (no sólo los gidos –guías– roban y engañan); en lo
imaginario dos polos: en el origen, la familia que espera y depositó sus
expectativas de cambio en él; en la meta, ilusiones y miedo ante un mundo
desconocido al que enfrentarse. Flota en el aire un sentimiento ambiguo: se van
los jóvenes y fuertes, pero si no regresan, ¿quién levanta el país de origen?
Salir adelante o llevar patrimonio a la tierra madre... Y, entre tanto, quedan
a veces anclados en fuwais[45]
-lugares en el camino no buscados- y con un precario sentimiento de identidad;
en muchos casos es vital no revelar en el camino la procedencia ni el nombre
real.
Nada
que ver con la aventura que emprende el emigrante actual. Los grupos que
acompañan a la hora de atravesar fronteras, tienen muy distinto perfil. En lo
real, compañeros que compiten en la lucha por la supervivencia (no sólo los gidos –guías– roban y engañan); en lo
imaginario dos polos: en el origen, la familia que espera y depositó sus
expectativas de cambio en él; en la meta, ilusiones y miedo ante un mundo
desconocido al que enfrentarse. Flota en el aire un sentimiento ambiguo: se van
los jóvenes y fuertes, pero si no regresan, ¿quién levanta el país de origen?
Salir adelante o llevar patrimonio a la tierra madre... Y, entre tanto, quedan
a veces anclados en fuwais[45]
-lugares en el camino no buscados- y con un precario sentimiento de identidad;
en muchos casos es vital no revelar en el camino la procedencia ni el nombre
real.
“Dejar nuestro nombre, ese que hace que aquí seamos gente que
se respeta porque conocen la historia de nuestra familia... donde vamos no
seremos nada. Pobres sin historia, sin dinero.”[46]
 Otra
cosa es el apátrida que no posee
nacionalidad[47];
ningún Estado le protege ni está sometido a ninguna legislación. No todos los
refugiados son apátridas aunque así se les considere a veces. Pudo perder la
nacionalidad o nacer sin ella y reducirse la filiación al vínculo de sangre.
Las reglas de derecho internacional sólo se aplican al extranjero que posee
nacionalidad, aunque pueden darse excepciones. Los apátridas “adoptan el
estatuto de los proscritos medievales en el mundo moderno” (Hannah Arendt). El
Consejo de la ONU, tras estudiar su problema, creó un estatuto para ellos, pero
esto no evita que la ilegalidad sea aprovechada por el mercado laboral para
explotarlos. “Sin papeles” hacen trabajos necesarios y que nadie quiere en
países desarrollados, su ilegalidad favorece el chantaje.
Otra
cosa es el apátrida que no posee
nacionalidad[47];
ningún Estado le protege ni está sometido a ninguna legislación. No todos los
refugiados son apátridas aunque así se les considere a veces. Pudo perder la
nacionalidad o nacer sin ella y reducirse la filiación al vínculo de sangre.
Las reglas de derecho internacional sólo se aplican al extranjero que posee
nacionalidad, aunque pueden darse excepciones. Los apátridas “adoptan el
estatuto de los proscritos medievales en el mundo moderno” (Hannah Arendt). El
Consejo de la ONU, tras estudiar su problema, creó un estatuto para ellos, pero
esto no evita que la ilegalidad sea aprovechada por el mercado laboral para
explotarlos. “Sin papeles” hacen trabajos necesarios y que nadie quiere en
países desarrollados, su ilegalidad favorece el chantaje.
La
prensa se ve salpicada todos los días por breves noticias de este porte: Rosarno
(en Calabria): 2.500 subsaharianos temporeros vivían en una vieja fábrica en
tiendas de campaña sin agua, luz, ni baños, a cambio de 25€ diarios a jornada
completa. El párroco dice que es una guerra de pobres contra pobres; no hay
estado, manda la mafia. A los africanos les cuesta más que a los búlgaros
integrarse. Recordemos que cuando se alude a emigrantes africanos, es muy frecuente
olvidar que se hace referencia a un continente en el que cada país, cada clan,
cada familia, posee una cultura y reglas propias.
2.000 sin papeles instalados en un edificio
vacío de París celebran cada miércoles su “marcha de protesta de los sans-papiers”, en Francia no se
esconden. (Ulrich Beck). En París, junto al bulevar Barbés, se encuentra el
mercado Dejean en el que puede encontrarse pescado de Senegal, cerveza de Costa
de Marfil o zumo de fruta de Togo; es un histórico barrio africano que fue también
lugar de acogida para inmigrantes asiáticos y europeos.
Steven
Johnson, de veintiséis años, después de pasar dos en Europa, reconoce que
estaba mejor en África, “esto es insoportable, salí siendo un niño, había
guerra en mi país... oí que los italianos recibían refugiados políticos, pero
me atacaron y ahora me tengo que ir pero no sé dónde está mi familia”.
 Morir
por miedo a ser expulsado: Kadero, un
argelino sin papeles de diecinueve años, se ahoga en la ría de Bilbao al huir
de la policía. No tenía antecedentes penales, había llegado en patera a
Andalucía. Vino sin mucha necesidad, dijeron los padres.
Morir
por miedo a ser expulsado: Kadero, un
argelino sin papeles de diecinueve años, se ahoga en la ría de Bilbao al huir
de la policía. No tenía antecedentes penales, había llegado en patera a
Andalucía. Vino sin mucha necesidad, dijeron los padres.
Nuestros hijos serán hijos de inmigrantes allí donde estemos...
pero sus hijos estarán a salvo, lo sé. Es así, hacen falta tres generaciones...
Lo más duro no es para nosotros que tendremos la memoria... nuestros hijos no
tendrán esas armas”. Nuestra lengua les dará vergüenza, nuestra vestimenta,
nuestro acento. Querrán esconderse de nosotros. [Jamal a su hermano Soleiman][48]
Las
relaciones afectivas dan pie a mapas cada vez más complejos: familias de
condición mixta (con y sin papeles, de distinta nacionalidad), inmigrantes
ilegales que tienen hijos siendo ilegales... curiosamente puede ser el hijo con
la nueva nacionalidad quien más añore y desee volver a la tierra de sus
ancestros.
La
pobreza cobra relieve en medio de la abundancia. Se invierten sumas
considerables en políticas sociales pero fracasan por su organización interna,
por las reglas de mercado... la miseria choca con trabas irracionales que no
permiten reconocer al otro como semejante con los mismos derechos, venga de
donde venga y tenga el credo o ideología que tenga. Tampoco se tienen en cuenta
los títulos universitarios si no es tras laboriosísimas convalidaciones
obstaculizadas por mil trámites contradictorios. La abolición de la pobreza
presupone el derecho de todo individuo a ser admitido por otro, pero los
vagabundos, nómadas o emigrantes, se ven condenados a la exclusión, no son
productivos.
España,
Irlanda o Italia, son países de emigrantes que, desde 1999, han visto
incrementar su población extranjera de 750.000 a más de cinco millones en 2008.
En los restos de la muralla de Berlín hoy se superponen pósters y grafitis que
componen una segunda piel testimonio de nuevas historias de extraños ciudadanos.
Kreuzberg (la montaña de la cruz),
uno de los barrios más multiculturales del mundo[49], desde
hace siglos viene siendo lugar de tránsito de variopintos grupos de población
de casi doscientas nacionalidades; marginados, bohemios y bulliciosos, no
gratos en otras latitudes, conviven en paz en pleno corazón de Alemania.
Últimos nómadas
Sobreviven
escudriñando lugares cada vez más inhóspitos o en reservas menguantes y amenazados
por la potestad de un estado frente al que nada puede su autoridad ancestral.
¿Tendrán que renunciar a su identidad para vivir?
Los hadza,
no cultivan la tierra, no crían ganado y viven sin reglas ni calendarios.
Llevan una existencia de cazadores-recolectores en Tanzania que apenas ha
cambiado en 10.000 años. El anciano Onwas relató su biografía a Michael Finkel[50] a
través de las cicatrices que le cubren brazos y torso (cacerías, mordeduras de
serpientes, cuchillos, flechas, espinas...). Siempre están en marcha: antaño se
movían libremente por un área de más de 10.000 Km2, sólo conservan
la cuarta parte de sus tierras nativas. Mantienen una lengua no relacionada con
ninguna otra y, a su través, puede vislumbrarse cómo se vivía antes del
nacimiento de la agricultura. No practican la guerra y su pequeña densidad de
población no está amenazada por brotes infecciosos. Se mantienen porque su
territorio nunca fue un lugar atractivo: suelo salino donde escasea el agua dulce,
bichos insoportables, nadie quiere vivir allí.

La
minoría magiar se ha visto
recientemente amparada por una ley aprobada por el Parlamento de Hungría (el 26
de mayo) que les concede la nacionalidad[51]. El
tema inquieta a los países limítrofes (Rumania, Serbia y Ucrania) donde
quedaron más de tres millones de magiares por la pérdida de territorio tras la
I Guerra Mundial, ya que en un par de décadas, el gobierno de Budapest podría
intentar cambiar las lindes en función del principio étnico.
En la
India quedan 80 millones de nómadas identificados en unos quinientos grupos sin
unidad de casta, idioma ni región. Los gadulia
lohar[52]
forjaban las armas de reyes hindúes, pero todo cambió con la ley de vagos y
maleantes impuesta por los administradores británicos en el siglo XIX que veía
en aquella gente de lengua romaní y tez oscura, a delincuentes y corruptos;
aquellos grandes herreros, que otorgaban valor a su artesanía en la medida en
que se lo daban a su identidad, hoy son hojalateros o domadores de osos. Los lohar, al ser derrotados por los rajputs, poderosos guerreros de casta
alta, juraron que “nunca volverían a hacer noche en una aldea, encender una
lámpara después del anochecer, ni usar una cuerda para sacar agua de un pozo”,
sintiéndose condenados a una vida de trashumancia y sacrificio. También se puede
tropezar en la zona con itinerantes pastores de búfalos que sortean carreteras
y solares tapiados para lograr algo de pasto en época de lluvias; la estación
seca les obliga a detenerse en alguna tierra cuyo dueño les dará una miseria
por cavar o trasquilar ovejas. Los qalandari
viajan con sus osos y monos amaestrados, los nats son acróbatas y los kanjar
curanderos. El estigma de criminalidad todavía acompaña hoy a los gitanos.
A pesar
de las duras condiciones de la tundra siberiana, los nenet (antes samoyedos)
viven en ellas con sus renos desde hace miles de años; en la actualidad,
intereses de la industria capitalista por la que podría ser la mayor reserva de
gas natural del mundo, pueden poner en peligro su existencia. Fen Montaigne siguió
la caravana de Serotetta con tres generaciones de su familia, siendo testigo de
cómo las mujeres montan y desmontan el chum
o tienda familiar y encienden el fuego; sus rebaños de renos pastan en verano
sobre enormes yacimientos de gas. Migran anualmente desde el refugio de los
bosques nórdicos a la desnuda tundra de Yamal, por encima del círculo polar
ártico donde los renos se aparearán y tendrán a crías. Todavía trashuman cerca
de 10.000 nenets, orgullosos de la
identidad que respalda una tradición de cientos de años; con calma, cuidándose
del sol, porque como reza un refrán nenet:
“aquellos que tienen prisa en la tundra, tienen prisa por morir”. Las nuevas
generaciones están obligadas a asistir a la escuela gran parte del año, luego
tendrán que elegir entre seguir su tradición o incorporarse a la Rusia actual.
En Finlandia los sami ya siguen a sus
renos en vehículos, otros dejaron de trashumar.
Grandes
tribus guerreras se han visto trasladadas a reasentamientos al descubrirse
diamantes en su reserva; allí se aferran a sus tradiciones como única posesión.
Al irse reduciendo el territorio en el que les es permitido cazar, los
bosquimanos de África meridional se ofrecen como atracción turística para
sobrevivir[53];
también han tenido que añadir apellido a sus nombres para poder rellenar
formularios (Tchilxo se añadió Xamsed y ahora es “León sin suerte”).
Difieren
la lengua, la raza y sus costumbres, pero tienen en común la economía pastoril
y el rechazo por las civilizaciones urbanas, la antaño cultura de la azada.
El
nomadismo se encuentra cada vez más constreñido; como argumento, problemas de
censo que esconden en muchos casos aspectos de xenofobia. Otro tanto podríamos
decir del desarraigo del emigrante, al que muchos asocian con problemas de delincuencia
y que, marginado, se refugia en comunidades que dificultan la integración en
una nueva cultura. Según Mapahumano, existen en la actualidad 40
millones de nómadas (en Chile, Colombia, Venezuela, Brasil, Medio Oriente,
Groenlandia, México, Sahara, los tuaregs
en Europa, Siberia, Mongolia, Kenia, Mauritania y Nepal) “que se desplazan en
busca de pastos y agua, a veces en larguísimas travesías. Es la única forma de
supervivencia de los climas más extremos, la misma que hace 500 años”.
También
hay médicos con vocación nómada como, por ejemplo, el doctor Rueda en los Andes
peruanos, que reparte educación junto a primeros auxilios. Más estructuradas,
organizaciones no gubernamentales ofrecen una digna alternativa a aquellos que
no se resignan a ser meros testigos de tanta desigualdad; es otra vertiente de
la migración.
El necesario retorno
–real o imaginario-
Cuando
nuestros ancestros dejaron el Valle del Rift, todo estaba por construirse,
incluso el rico potencial que caracteriza el psiquismo de nuestra especie.
Entonces, el precario lenguaje resultaba eficaz instrumento de comunicación,
pero todavía faltaba madurez para que la estructura lingüística permitiera
rememorar y las representaciones adquirieran el grado de abstracción que luego
alcanzarían. En aquel entonces imperaba el presente, la ocurrencia feliz frente
a la adversidad del momento. Lo que quedaba atrás (tierras, posesiones,
muertos...) debía ceder con urgencia espacio a novedosas ofertas de la realidad
externa y a la propuesta de adaptación que brindaba su psiquismo.
Para
los primeros nómadas, moverse en grupo pudo hacer menos dolorosas las pérdidas
y menos necesaria la elaboración de su duelo; iban tras el sustento y formaban con el mismo una totalidad. El
auténtico nómada lleva sus duelos consigo, caso distinto es el emigrante que
pierde sus raíces y, con ellas, muchos de sus objetos investidos.
Migrar
es un concepto vago, abarca cualquier forma de viaje que puede estar unido a
grandes acontecimientos (religiones, guerras, catástrofes naturales) o deseos
individuales. El hambre obliga a caminar, también la paz o el deseo de colonizar
tierras lejanas. La migración puede resultar peligrosa, forzada, deseada... no
es una mera cuestión lógica a partir de la adversidad. Creencias, situación
personal, relación del país de origen con otras naciones (en el pasado y en el
presente), rutas preestablecidas... la decisión y el destino se ven
sobredeterminados; también los avatares de lo vivido en el proceso, marcarán el
deseo o la necesidad de retorno.
Ninguna
barrera es fácil de atravesar, necesariamente hay que abandonar algo tras de
sí, “hay que arrancarse la piel para dejar el propio país... todas las
fronteras hieren”[54]. Y las
cicatrices recuerdan lo que se abandonó; la culpa abruma, amenaza el
sentimiento de deslealtad con los que quedaron (personas concretas o pueblo).
Entre los africanos que emigran, es frecuente el deseo de regresar a la pobreza
de su tierra para poner en marcha ambiciosos planes (escuelas, hospitales...),
proyecto que quedará relegado en muchos casos como consuelo de un exilio
perpetuo; la idea de regresar es un mito que ayuda a seguir luchando, sirve
para no perder –al menos en lo imaginario- el contacto con lo que se dejó.
Puede endulzar momentos de soledad y proveer del afecto que no se encuentra en
el mundo real.
Claro
que el añorado regreso también se abre paso en ocasiones de forma impulsiva, en
otras largo tiempo programada. “La migración exige recrear cosas básicas,
fundamentales, que se creían hechas de una vez y para siempre... todo esto
demanda mucho esfuerzo psíquico... pero nunca será uno de ellos... entonces suelen comenzar a rondar las fantasías de
retorno al propio país, buscando recuperar el arraigo perdido”.[55]
El
regreso quizá resulte una nueva migración. “Tras la apariencia relativamente
estable del mundo, la gente se desplaza, silenciosamente” apunta Michael
Parfit, testigo de cómo 450.000 refugiados ruandeses extenuados, avanzaban en
silencio; regresaban de los campos de Tanzania –que abandonaron en menos de una
semana- a su país natal, en diciembre de 1996. Años antes, quince millones de
hindúes, sikh y musulmanes fueron desplazados entre India y Pakistán al
partirse el continente en 1947. Habría tantos ejemplos...
“Partir
es partirse... lo imposible que resulta partir por entero, completo.” [56]
León y Rebeca Grinberg observan que los jóvenes migran con más
soltura, no sólo por flexibilidad frente a los cambios, también porque los
padres permanecen y siempre se puede volver. Añadiríamos que no conviene
olvidar el talante inquieto y emprendedor que acompasa los pocos años y las
utopías clásicas de la edad: “el mundo les pertenece”, el punto de partida no
puede por tanto seducir como destino.
Existe
un perfil peculiar de migraciones, las temporales. Fechas concretas marcan el
momento de volver tras cumplir objetivos de estudio o trabajo. Aquí no hay
desarraigo, la identidad no se resquebraja ante un destino notoriamente
incierto, aunque sí comparte el miedo al fracaso, la primera confrontación con
el hecho de ser peculiar, la no integración como posible salida; en este caso,
quizá surjan recursos desde la solidez de una estructura psíquica acabada o,
tal vez, se quede capturado en un movimiento regresivo que ponga en marcha
añoranza o rabia. La exclusión es, a fin de cuentas, una raíz de la violencia.
El hombre “global”, inmerso en tal magnitud de culturas, puede creer en su
omnipotencia encontrarse a sí mismo en una especie de mestizaje universal;
sería la otra cara del racismo y, ninguna de las dos alternativas parece
respetar la diferencia sujeto/objeto necesaria para lograr el vínculo. Perderse
en la cultura de acogida rechazando las raíces, puede empequeñecer tanto como
aferrarse a su tradición pretendiendo utópicamente un retorno “sin
contaminaciones”.
Tener
un código de comunicación no asequible al diálogo, puede acarrear frustración y
rabia. El contexto impone un nuevo aprendizaje que será más o menos arduo en
función de las condiciones en que deba producirse (urgencia por adaptarse,
rechazo a lo que se dejó o negativa a integrarse en una cultura que se mitificó
en la partida y ha decepcionado). La necesidad hace que la comprensión del
nuevo idioma se acelere, luego habrá ocasiones en las que simular ignorancia
permita esquivar un momento comprometido.
Los
movimientos migratorios aumentan conforme lo hacen las condiciones adversas de
un lado y la incitación al consumo por otro. La increíble cantidad de dinero
que circula por el globo remitida por emigrantes, conforma una red organizada
que une el mundo y refleja tanto añoranza o culpa como éxito en la misión que
se emprendió. Los intereses se multiplican y en algunos países se favorece la
permanencia del que migró; en estos casos, la segunda y tercera generación ya
no hablará de pérdidas o desarraigo, el posible regreso se realizaría en busca
de una novela biográfica que rellene la historia imaginaria urdida hasta
entonces de retazos.
La
cultura se mueve con su gente pero no siempre se consigue la integración
cultural con el lugar de acogida. El conflicto cultural ¿lo es entre culturas o
entre grupos concretos? La cultura que nos acoge al nacer se mantiene a modo de
envoltorio narcisista identitario. Voz de la madre que envuelve Cuando la madre
habla es un individuo social, habla la lengua de una sociedad concreta que
conlleva específicos significados imaginarios, es portavoz de miles de
generaciones que la antecedieron; la madre es la primera –y masiva-
representante de la sociedad para el recién nacido. Interiorizar la
representación del objeto madre, es lo que permite al niño los primeros ensayos
de alejamiento y el retorno en su búsqueda. Pequeña migración que para su protagonista
es hazaña prodigiosa.
Pero al
referirme a la necesidad de un retorno, aludía también a la recuperación de un
pasado, de una historia que relatarse sobre sí mismo sin la que un sujeto no
puede establecer vínculos. Incorporar a través de representaciones aquello que
nunca dejó de formar parte de sí aunque así se experimentara. No es en el lugar
de origen donde la identidad conseguirá elementos para reestructurarse tras el
desgarro, la mente batalla incrédula y es dentro de sí, donde una vez asumidas
las ambivalencias, hallará reposo para continuar su trayecto vital vencido el
extrañamiento. Entonces cabe ya cualquier destino...
“Le invadió una
profunda calma... lo único que contaba para él era que había encontrado lo que
haría en adelante. De ciudad en ciudad, de país en país, no sería más que una
sombra que da valor a los hombres. La estatua viva a cuyos pies se depositan
ofrendas para pedir clemencia a los dioses... como un brahman silencioso. Se
convirtió en la sombra de Massambalo.”[57]
[1] Doctora en psicología (especialista clínica). Psicoanalista miembro
de Espace Analytique. Presidenta de SEGPA.
[2] “Una criatura que no conocemos pudo traer un nuevo linaje humano
desde África y lo hizo hace menos de un millón de años” (Svante Pääbo, noticia
del 25 de marzo de 2010 en diversos medios de prensa). Se está trabajando a
partir del análisis genético de un fragmento del meñique de un niño siberiano
de 48.000 o 30.000 años; todavía no puede considerarse nueva especie a pesar de
observarse más de 400 diferencias con el ADN mitocondrial de neandertales y
cromañones.
[3] (1956) A.
Carpentier, Los pasos perdidos. La
Habana, Ed. Arte y Literatura, 1974 (p.192).
[4] Cultura trae consigo contracepción. África
desprecia a la mujer que no tiene hijos y en Bangladesh, se arrojan recién
nacidas a contenedores.
[5] En el National Geographic de octubre de 1998.
[6] Diccionario
Cuervo.
[7] Dejamos al margen
el relato en el Génesis del exilio de Adán y Eva del Paraiso al mundo regido
por el trabajo.
[8] (2004) Irène Némirovsky en Suite
francesa, ed. Salamandra, Barcelona, 2005, p.84.
[9] I. Sanfeliu
(2004): “Clan, tribu, familia: génesis de la subjetividad y el conflicto”, en ...Y el grupo creó al hombre (coautora).
Madrid, Biblioteca Nueva.
[10] Datos recogidos de Xavier de Planhol en la Enciclopedia Universalis.
[11] Regado por Tigris y Éufrates, testigos del esplendor de grandes pueblos
y que hoy contemplan el horror de Irak.
[12] Su forma de afianzar
conquistas pone en movimiento un intercambio de poblaciones: llevan a Asiria a
los altos cargos de los países conquistados y envían a su gente a poblar los
nuevos territorios. El pueblo asirio sometió a los arameos, seminómadas
aficionados a las correrías durante siglos.
[13] Diversas tribus nómadas se hallan en su origen.
[14] Actualmente uno de los ríos más amenazados del mundo, se calcula
que en cincuenta años podría llegar a desaparecer.
[15] Sólo en raras ocasiones la violencia caracterizó las corrientes
migratorias de estas poblaciones. Nativos del norte y del este buscan tierras
más fértiles en el sur y las guerras civiles en la frontera norte romana
facilitan su incursión.
[16] Que ya empiezan a matizar diferencias de cultura entre ostrogodos
(zona oriental) y visigodos (occidentales).
[17] El término fue heredado por Roma.
[18] De hecho, una parte importante de sus emperadores -la dinastía Yuan
(1279-1368)-, fueron mongoles. El imperio mongol dominó gran parte de Asia
durante el siglo XIII.
[19] La seda
fue la primera moneda de cambio entre Oriente y Occidente.
[20] En palabras de Cornelius Castoriadis, el proyecto de autonomía
colectiva significa que la colectividad, que sólo puede existir como
instituida, reconoce su carácter instituyente y lo recupera explícitamente,
cuestionándose a sí misma y a sus actividades. (Le monde
morcelé, París, Seuil, 1990, p.291).
[21] http://sala.clacso.edu.ar/gsdl252/cgi-bin/library
[22] Entre ellos, el conocido Erik el Rojo que llegó a Groenlandia.
[23] Me apoyo en algunos datos recogidos por Paul-André Rosental en Les
Sentiers invisibles. Espace, familles
et migrations, E.H.E.S.S., Paris, 1999.
[24] Un amplio panorama de su aventura puede disfrutarse a través del
relato que Mike Edwards elaboró tras repetir su recorrido (National Geographic, edición especial “Grandes viajeros”).
[25] “La emigración es
un proceso en cadena”, afirma Rosental, liberando una plaza (residencia,
trabajo) del lugar de partida, ofrece la posibilidad de inmigrar a otra persona
de un lugar más pobre.
[26] Elaborado para el apartado sobre “espacio y forma” de la obra
coordinada por Nicolás Caparrós Viaje a
la complejidad, que se editará en tres tomos en Biblioteca Nueva.
[27] La rancia estampa del romanticismo denigra a
la mujer actual. ¡qué difícil es no perder la brújula de la historia para
entender a cada sujeto en su época!
[28] Como las fiestas
tradicionales que acompasan fluctuaciones climatológicas y logros de caza.
[29] Las películas del Oeste dan buena cuenta de
enfrentamientos entre ganaderos y agricultores.
[30] En el IX Foro hispano británico sobre cultura y fenómeno migratorio
en noviembre de 2005 (intervención recogida y editada por la Fundación Hispano
Británica). Esta autora dedujo en su tesis doctoral, “con cierto estupor”, que
si no hubiera habido inmigración ni emigración en Cataluña desde 1900, en lugar
de los siete millones de habitantes que tiene, actualmente no habría más que
unos dos millones seiscientos mil. No puede dudarse de su perfil multiétnico.
[31] Tras la Gran Guerra se establece el estatuto
internacional del refugiado.
[32] Que poseían una gran organización militar con caballería, carros de
guerra, sables de hierro... Mantenían costumbres seminómadas y un gran espíritu
de aventura; algunos regresaron a la Galia, su antiguo hogar, para penetrar
desde allí en los Balcanes.
[33] En un sentido
más amplio, se denomina beréberes o Imazigen
a las personas que descienden de los pueblos autóctonos del norte de África,
desde Egipto occidental hasta el Atlántico. Los también llamados berberiscos
constituyen la masa de la población de los actuales Estados de Libia, Túnez,
Argelia y Marruecos. Aunque integrados en el mundo árabe, muchos han conservado
su lengua hasta hoy, y con ello una fuerte identidad socio-cultural que se
resiste a la asimilación fomentada por los gobiernos.
[34] En la Enciclopedia Universalis.
[35] Las
nuevas y genuinas propiedades emergentes, llegan a ser tales cuando ciertas
entidades se relacionan de determinada manera, y tienen poderes causales no
atribuibles a ninguna propiedad o evento anteriormente existente. (Nicolás
Caparrós en Viaje a la complejidad
(T.II), Biblioteca Nueva, en preparación).
[36] Le livre de la douleur et de
l´amour, 2003, París,
Payot et rivages.
[37] Con lo
que la frustración se ve así impulsada, censurada y desfigurada al mismo
tiempo. Mucho tiene que ver la “hiperactividad” que inunda las consultas.
[38] En Le
monde morcelé, ed. du Seuil, 1990, p.204.
[39] Esta
“posibilita que la propia actividad del sujeto
devenga objeto, la explicitación de
sí mismo como un objeto no objetivo...” sólo entonces es posible el otro. (Op. Cit.,
p. 262) Cornelius
Castoriadis define cuatro supuestos para que se produzca la reflexión:
sublimación, un quantum de energía libre, labilidad de investimientos y la
posibilidad de cuestionar los objetos investidos con anterioridad.
[40] En el Diccionario de Filosofía de Ferrater Mora (Barcelona, Ariel,
1994).
[41] Tal
como lo plantea un referente fundamental para guiarme en este concepto: Raymond Boudon en la Enciclopedia Universalis.
[42] (1920) En el cuarto volumen de El campesino polaco en
Europa y América. Monografía de un grupo inmigrante. Boston, masa.:
Tejón.
[43] Recogido entre otros por Sartre en su Crítica de la razón dialéctica.
[44] L´anomie, La Découverte,
1986.
[45] Barracones
abandonados que se utilizan en el camino a Europa.
[46] Laurent Gaudé, El Dorado,
Babel, Actes sud,
2006, p. 46
[47] A pesar
de que la Declaración Universal de los Derechos del hombre afirme que todo
individuo tiene derecho a una.
[48] Gaudé, op. Cit., p.54.
[49] Lola Huete lo refiere así
en El País semanal de octubre 2009 (El
corazón mestizo de Berlín)
[50] En National Geographic, enero 2010
[51] La noticia se publica en El País el 27 de mayo de 2010.
[52] Sobre los que nos documenta John Lancaster en “Los últimos
nómadas”. National Geographic,
febrero 2010.
[53] Quedan unos 85.000; se considera que son de los últimos
representantes de un estilo de vida basado en la caza y la recolección. El uso de armas o caballos está restringido,
de forma que lo poco que se les permite cazar, lo hacen al modo tradicional.
[54] Gaudé, op. cit., p.99.
[55] León y Rebeca Grinberg, Migración
y exilio. Madrid, Biblioteca Nueva, 1996. (p.169)
[56] Comentario de un paciente de los Grinberg, Op. cit., p.175.
[57] Gaudé, op. Cit. (p.234). Massambalo (Hamassala o El-Rasthu, tiene
muchos nombres), es el dios de los emigrantes; vive en África, en un agujero
del que nunca sale. Tiene espíritus que viajan por él y pueden adoptar formas
distintas (niño que guarda cobras, vieja...). A través de estas sombras, cuida
a los cientos de miles de hombres que dejaron su tierra.

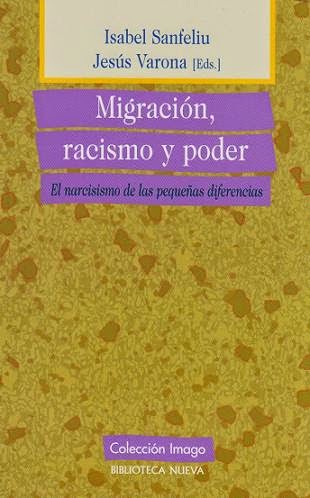



No hay comentarios:
Publicar un comentario